Shostakovich como terapia

Ahora con la pandemia, el encierro, la soledad que conlleva a veces, la depresión a que aboca otras, la fatiga de espejo y el efecto ascensor que acabo de leer hace un momento en el periódico, se habla mucho de remedios físicos y mentales, de tablas de gimnasia y de alimentación sana, de cambios de vida que no serán en realidad más que cortos periodos de buenas intenciones. En medio de toda esta balumba, leer un libro como How Shostakovich Changed my Mind de Stephen Johnson —que, publicado primorosamente hace dos años, aparece ahora en edición de tapa blanda— es como una cura de sensatez perfectamente articulada a través de una aventura interior narrada con emocionante intensidad, con una honestidad admirable. Johnson, ya saben, es un muy reputado productor de programas musicales, sobre todo para la BBC, comentarista, divulgador, compositor —fue alumno de composición de Alexander Goehr— y su último libro, The Eight: Mahler and the World in 1910 (Faber, 2021), que no he leído todavía, ha aparecido hace unas semanas. El dedicado a Shostakovich es una pequeña joya y un ejemplo de hasta dónde puede llegar ese lenguaje metafórico al hablar de música a que se refería en estas páginas Félix de Azúa en su bitácora. Johnson, por su formación y su profesión, conoce y domina el lenguaje técnico, el análisis de las relaciones entre los sonidos y lo que suscitan en el oyente, la importancia de algo más que las tonalidades o los tempi, todo eso que al fin es el material del que se construyen las emociones en música, que consigue el mismo efecto por medios diferentes en culturas igualmente diversas.
El título del libro tiene que ver con la influencia de Shostakovich en la difícil vida interior de Johnson, en su autoestima, en su llegada a la consideración de “ser capaz de” y en la evidencia final de que emocionarse con la música es, como decía Gregor Samsa, el modo definitivo de demostrarse uno a sí mismo que no es una bestia. No vayamos tan lejos ni nos quedemos demasiado cerca, no pongamos el ejemplo de la barbarie nazi bajo los sones de Liszt o de Bruckner, de Wagner o hasta de Schubert —eso que, llevado a los libros, acaba de tratar con agudeza Joaquín Rodríguez en La pasión de Leer (Tusquets, 2021)— porque Johnson centra el objetivo en sí mismo y en su caso personal, aunque sea siempre bajo el anhelo de conversión del yo en nosotros, otro motto constante en su ensayo. Su encuentro con Shostakovich sería un milagro si no fuera la consecuencia del valor ético de lo estético, de la importancia del lenguaje metafórico de la propia música que no está hecha co
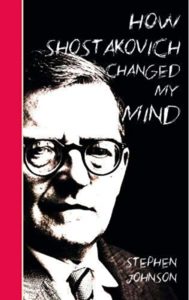
n palabras pero que ayuda, consuela y estimula por encima de lo que su estricto análisis formal pueda proporcionarnos como técnicamente demostrable. Se suma así esa música a los guiños, los gestos, los rasgos de amor o de solidaridad que le ayudan a salir de lo que parecía un camino hacia el desastre.
Por medio de ese lenguaje metafórico sabemos cómo el Octavo Cuarteto, el tiempo lento de la Quinta Sinfonía, la Cuarta, entre otras, le hicieron hallar a Johnson una suerte de alma gemela, de ser humano sufriente que llega a encontrar en el suicidio la única salida posible a su relación con la realidad. Respecto del Cuarteto nº 8 asume la teoría de que no está realmente dedicado, como reza, a las víctimas del fascismo sino que Shostakovich se lo dedica a sí mismo como víctima precisa, individual y concreta de un fascismo, el estalinista, que le oprime hasta la extenuación. La dedicatoria “oficial” era favorable a la situación que le tocó vivir, pues lo situaría en la línea de la glorificación de la Gran Guerra Patria. La otra, la real, mostraría la brutalidad del sistema soviético que él sufrió como tantos que sabían que esa noche podía ser la última que pasaran en casa, temblando ante la llamada en la puerta y ese acompáñenos que conocen bien quienes sufrieron sistemas parecidos. Ese cuarteto fue lo que libró a Shostakovich del suicidio y Johnson se siente agradecido porque la grandeza de la música le salvó la vida también a él.
Hay un ejemplo extraordinario en el libro de la metáfora como lenguaje para explicar la música. Y en este caso de cómo la metáfora salva quién sabe si hasta la vida del propio Shostakovich. Se trata de la crítica tras el estreno de la Quinta Sinfonía que una de las voces de Stalin, Alexei Tolstoi, escribe en Pravda. La clave está en armonizar el dictado del realismo socialista con “la formación de una personalidad”, soviética naturalmente. Tolstoi recorre cada movimiento y llega a la liberadora —en sentido bien físico—conclusión de que el compositor ha sido recuperado para la causa. Como decía Rostropovich, había que estar loco para creer que el final de la sinfonía es un grito de optimismo, pero el crítico, quién sabe si movido por alguna fidelidad ya imposible a la libertad del creador, lo explica de tal modo que el autor queda salvo y, a partir de ahí, seguirá siendo un elemento perturbador pero también exhibible —hasta en la portada del Time. Y no olvidemos algo que para Johnson es fundamental, decisivo, pues marca la diferencia entre la vida y la muerte de quien crea: la consciencia de haber escrito una gran obra, la capacidad para decidir que lo hecho es excepcional no sólo porque cumple con el planteamiento inicial sino que lo colma mientras se mira en el espejo de la tradición que asume, de los modelos que contempla. Él sabe mejor que cualquier crítico, que cualquier Zdanov, que cualquier Krennikov, que su obra es imperecedera,
“Eso me pasó a mí”, es una de las expresiones de Johnson cuando recorre esa relación suya con la música de Shostakovich —que pide explicitarse a raíz de su viaje a Rusia para realizar un programa de la BBC sobre el compositor—, la compañía que supuso en sus momentos más duros, desde la infancia, en eso que llamamos enfermedad, males mentales que proceden de una relación con la vida que nadie merece recibir como herencia familiar. Seguramente otros aficionados, otros seres humanos, habrán tenido esa experiencia de la música como consuelo, eso que puede suceder con alguna Pasión de Bach se sea o no se sea creyente, lo que revela cómo aquella va más allá de las ideas y no digamos de esas ideas que no bastan porque la devastación interior puede con todo.
Naturalmente, y esa es una de las evidencias de por qué el libro de Johnson es tan bueno, su lectura va obligando a escuchar paralelamente la música que va siendo citada a lo largo de sus casi 160 páginas. Y una vez concluido anima a tentar qué pasa con esas músicas después de haber sabido para qué han servido a su autor. Inténtelo. No les parezca que ya están curados de espanto. No todo el mundo es Pierre Boulez ni hay obligación de aspirar a serlo.
Y déjenme que termine con nostalgia. Cómo me hubiera gustado hablar de este libro con mi amigo inolvidable José Luis Pérez de Arteaga. Él me enseñó muchas cosas y entre ellas a conocer y amar la música de Shostakovich. Los dos vivimos las peripecias de su edición española de Testimonio de Vladimir Volkov —la mejor de cuantas se han hecho en todos los idiomas a que fue traducido—, el libro que a veces sobrevuela este de Johnson —quien, al mismo tiempo, tiene a Richard Taruskin entre sus fuentes— y del que hoy José Luis hubiera hecho una puesta al día que haría temblar el misterio que acoge. Cómo le echamos de menos y cuánto más cuando nos preguntamos con quién hablar de estas cosas y comprobamos, perplejos todavía, que ya no está.
Stephen Johnson: How Shostakovich Changed my Mind, Notting Hill Editions, Mirefoot, 2018. 156 páginas. 9,99 libras esterlinas en tapa blanda (14,99 en tapa dura)


