Sopeña dentro y fuera

Ha llegado tarde a mis manos, pero nunca lo es si la dicha es buena, la reedición de unos cuantos textos de Federico Sopeña reunidos ahora en libro con el largo título de Música, humanismo y festivales en Europa, 1943-1969. “Una obligación continua de meditar”, precedido todo de un estudio del profesor de la Universidad de Cantabria Jesús Ferrer Cayón y publicado por la editorial de dicha universidad en 2016. Casi la mitad de sus páginas está ocupada por el extenso y muy iluminador trabajo del profesor Ferrer Cayón, que sitúa la figura de Sopeña y sus textos en el acontecer de la España de posguerra como un actor de esa misma España, de su cultura en general y de su música en particular, a la vez como observador y como crítico bastante consciente de su papel desde la seguridad de una superioridad evidente en medio del vacío dejado por la marcha al exilio de Adolfo Salazar, su modelo inalcanzable por distintos motivos o por la confluencia de los mismos. Ferrer Cayón analiza el contexto histórico pero también la vigencia, o mejor dicho la actualidad o el efecto real de las ideas y los deseos de Sopeña en la música y su organización en el presente. Por ejemplo esa necesaria cooperación entre lo público y lo privado, el Estado y la sociedad.
Los textos reunidos en el libro comienzan por el escrito a raíz de las visitas a las conmemoraciones mozartianas en Viena y al Festival de Bayreuth en 1941 y 1942 —Dos años de música en Europa, que publicó Espasa Calpe en 1942— y concluye con el que dedica a la Europa de los festivales de música en 1969 con el título de Sentido de la Europa de los festivales. Junto a ellos, La música europea en estos años (1947) y Diario de viaje. La música en el extranjero (1954). Naturalmente, en el primero de ellos —aparecido un año antes de su marcha al Seminario de Vitoria como “vocación tardía”—aparece el reconocimiento al Ministerio de Propaganda del Reich— “nunca estaremos lo suficientemente agradecidos”— por haberle incluido en unas visitas en las que participaban también, entre otros, Florent Schmitt y Arthur Honegger y en las que, además de las músicas que escucha, le impresionan sus públicos en un lugar y en otro, señoras de aparente buen estilo que aplauden a Richard Strauss en Viena, obreros y soldados de permiso en Bayreuth. La conmemoración vienesa le parece ya entonces, y en qué circunstancias, “símbolo de la comunidad europea”, recordemos, en plena Segunda Guerra Mundial e invitado por la parte fascista de esa Europa que se desangraba atrozmente, la Europa de los campos de exterminio. Europa será una idea recurrente en todos los textos del libro, partiendo de esa mezcla de ingenuidad, ceguera, soñolencia frente a la realidad y éxito inmediato de quien aún tan joven sabía influir tanto. Sopeña llegará al arrepentimiento por aquella adhesión incruenta a quienes, válganos la imagen, le daban música mientras le llamaban tonto: “si imponente en lo musical, apestoso en lo propagandístico”, reconocerá más tarde. En las líneas finales del ensayo, como un sueño grotesco para el lector, aparecerá entre los árboles de Bayreuth “la sorpresa cenceña, morena y resuelta del general Muñoz Grandes”, lo que celebra Sopeña con una exaltación patriótica que da vergüenza ajena reproducir y que ahí quedó para los restos.
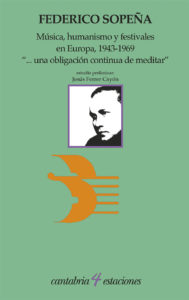 La primera parte de sus textos se cierra con otra de las figuras recurrentes del sacerdote músico: Igor Stravinsky. Sopeña no solo admira a Stravinsky sino que le parece la figura salvadora de una música que corre el riesgo de ir no ya hacia lo ininteligible sino a lo carente de alma. El aparentemente frío, el valedor de la forma sobre la emoción a la que el hecho de escribir música debe resultar ajeno per se, es para Sopeña —que reivindica la música de Arnold Schoenberg mientras ataca las explicaciones de Leibowitz— la figura fundamental de nuestro tiempo —aunque lo sobrevuele estático— y aparecerá de continuo como punto de referencia, de comparación, de situación. La leve esperanza aparece en la Sinfonía de los Salmos, “reconstrucción inteligente de ese sentido de la Humanidad, de laica religión, que tuvo su concreción romántica en la Novena sinfonía”. Y, claro, Atlántida de Falla como ideal.
La primera parte de sus textos se cierra con otra de las figuras recurrentes del sacerdote músico: Igor Stravinsky. Sopeña no solo admira a Stravinsky sino que le parece la figura salvadora de una música que corre el riesgo de ir no ya hacia lo ininteligible sino a lo carente de alma. El aparentemente frío, el valedor de la forma sobre la emoción a la que el hecho de escribir música debe resultar ajeno per se, es para Sopeña —que reivindica la música de Arnold Schoenberg mientras ataca las explicaciones de Leibowitz— la figura fundamental de nuestro tiempo —aunque lo sobrevuele estático— y aparecerá de continuo como punto de referencia, de comparación, de situación. La leve esperanza aparece en la Sinfonía de los Salmos, “reconstrucción inteligente de ese sentido de la Humanidad, de laica religión, que tuvo su concreción romántica en la Novena sinfonía”. Y, claro, Atlántida de Falla como ideal.
Se refiere Sopeña en su panorama sobre La música europea en estos años a la amenaza de cierre de toda novedad que suponía la música romántica alemana oficializada por el Reich. Afortunadamente el tiempo no le dio la razón por más que las apariencias en aquel momento pudieran engañarle, pues al silencio que envolvió a Hindemith y a Schoenberg, y que ve tan injusto como estéril, le siguió un clamor que él seguramente entendió como movimiento natural por más que no lo aceptara en sus manifestaciones más alejadas de su sensibilidad como oyente. Sin poder atisbar siquiera que la alternativa no llegaría de esa otra heterodoxia que podríamos llamar modernista —aquellos italianos que le llevarán, sin embargo, en sorprendente ligazón, hasta cierta música coral de Luigi Nono— sino de una libertad de acción creadora inimaginable entonces. No ve claro a Messiaen y tampoco comprende bien Sopeña la música de Estados Unidos, es verdad que aún en evolución hacia lo que es hoy, ni la británica, mal conocida no solo por él en aquella España.
Tienen una importancia muy especial en el volumen las páginas dedicadas a los festivales de música como manifestación inequívoca de una Europa especialmente humanista, unida por la música como costura irrompible de su identidad histórica, de su pasado y de su futuro. Una música que está en el alma de esa identidad desde una propuesta también espiritual, es decir, desde eso que Sopeña tendría siempre presente: la trascendencia de la obra de arte, su significación moral —verdaderamente notable su análisis de la experiencia del Tristán wagneriano en Salzburgo. Y hablando de los festivales no olvida nunca el papel de los jóvenes universitarios, en los que deposita el futuro desde un presente que le ilusiona. A la vista de la realidad no deja de conmover ese anhelo suyo, hoy tan irregularmente cumplido entre nosotros y que tanto le apasionó en sus días en la iglesia de Santo Tomás de Aquino, en la Ciudad Universitaria de Madrid, de la que fue expulsado por la jerarquía el 23 de enero de 1971 —ya lo había sido del ABC en 1966 por hacer un comentario con respecto a “ese palco siempre vacío”, refiriéndose a Franco.
Mi recordado Antonio Jiménez Marañón, su coadjutor y colaborador cercanísimo, dos veces desterrado, recordaba en su artículo La iglesia de Sopeña o una crónica frente al olvido, publicado en Federico Sopeña y la España de su tiempo: 1939-1991 (Fundación Isaac Albéniz, 2000), cómo el sacerdote, el intelectual, el músico, a su vuelta, en 1951, de “una Roma áurea y cómoda, de donde treparía sin duda el escalafón jerárquico… se lanza al mar confuso y zafio de la vida musical y clerical madrileña.” Sería estupendo tener algún día una buena biografía de Federico Sopeña, una figura puede que menor en una cultura como la nuestra que, dicho sea de paso, tampoco tiene tantas mayores en los años que nos ocupan, y que tendría un doble peso significativo: ayudar a la explicación de las cosas que nos pasaron —vía la experiencia interior pero también política de alguien que fue su protagonista y en parte un destilado de otros como él— y contarnos una peripecia vital apasionante por sí misma.
Luis Suñén
(Retrato: Álvaro Delgado)


