Números y sonidos
 A menudo decimos que un edificio, un cuerpo, un rostro, nos parecen armoniosos. Los ejemplos podrían multiplicarse. Viceversa, si los colores de un vestido están mal conjuntados opinamos que no armonizan. Lo mismo respecto a las palabras de un ministro comparadas con las de un diputado. Como se ve, las referencias musicales han pasado al habla cotidiana.
A menudo decimos que un edificio, un cuerpo, un rostro, nos parecen armoniosos. Los ejemplos podrían multiplicarse. Viceversa, si los colores de un vestido están mal conjuntados opinamos que no armonizan. Lo mismo respecto a las palabras de un ministro comparadas con las de un diputado. Como se ve, las referencias musicales han pasado al habla cotidiana.
En materia arquitectónica, los especialistas han advertido en muchas fachadas de edificios neoclásicos que las proporciones de sus partes equivalen a los intervalos de un arpegio: tónica, mediante, dominante y octava, traducidos a sus respectivos números: uno, tres, cinco y ocho. En fin, que la maciza construcción suena, imaginariamente, como un acorde, pues acordes son sus integrantes.
Al menos desde el Renacimiento, la música ha salido de las “líneas ocultas” que están en el cañamazo de un dibujo arquitectónico —al igual que los pentagramas están ocultos, con sus líneas, tras los sonidos del ejecutante— y ha exhibido sus dos caracteres conceptuales más importantes: ser una mística de los números y una ciencia del orden matemático. Kepler, el gran cosmógrafo y astrónomo —no exento de cierto regusto alquímico— en su Harmonice Mundi, hasta llegó a dar valencias sexuales a los intervalos de la música: una tercera mayor era, para él, penetrante y masculina, en tanto en su modo menor, receptiva y femenina.
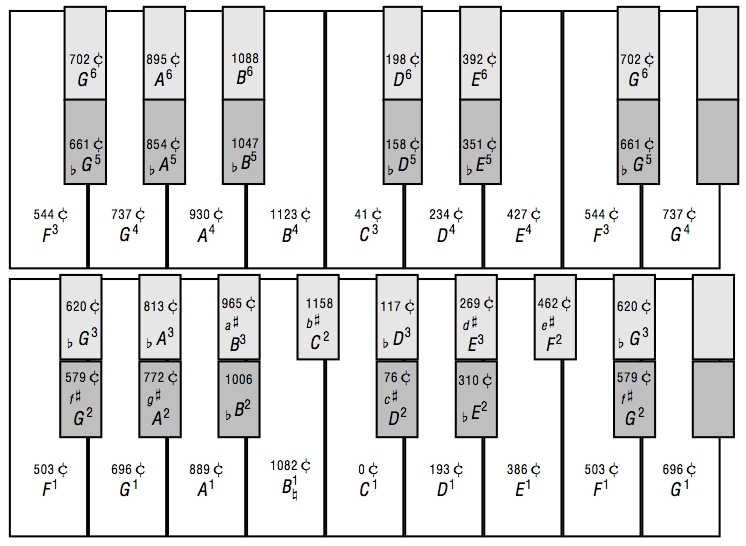 El más curioso de los ejemplos que conozco se refiere a la lingüística. Más estrictamente, a la fonología de cada lengua. En 1555 Nicolò Vicentino publicó un tratado donde describía el funcionamiento de un aparato por él inventado, el archicímbalo, capaz de reproducir todos los sonidos de las lenguas alemana, francesa, española, húngara y turca por medio de la pulsación de sus seis teclados. De tal modo, en el artefacto cabían todas las naciones del mundo, según concluía su autor. Por la misma época, Cristóforo Clavius, geómetra y traductor de Euclides, comparaba las matemáticas con un gran río y sus cuatro afluentes: aritmética, geometría, astronomía y música. Con sus precisiones numéricas podían proporcionar mediciones de todas clases: de objetos, de tiempos, de astros, de estaciones climáticas y hasta de las ocho categorías en que clasificaba los instrumentos musicales, comparables a relojes en su tarea de “amansar” el ritmo del tiempo en su transcurso.
El más curioso de los ejemplos que conozco se refiere a la lingüística. Más estrictamente, a la fonología de cada lengua. En 1555 Nicolò Vicentino publicó un tratado donde describía el funcionamiento de un aparato por él inventado, el archicímbalo, capaz de reproducir todos los sonidos de las lenguas alemana, francesa, española, húngara y turca por medio de la pulsación de sus seis teclados. De tal modo, en el artefacto cabían todas las naciones del mundo, según concluía su autor. Por la misma época, Cristóforo Clavius, geómetra y traductor de Euclides, comparaba las matemáticas con un gran río y sus cuatro afluentes: aritmética, geometría, astronomía y música. Con sus precisiones numéricas podían proporcionar mediciones de todas clases: de objetos, de tiempos, de astros, de estaciones climáticas y hasta de las ocho categorías en que clasificaba los instrumentos musicales, comparables a relojes en su tarea de “amansar” el ritmo del tiempo en su transcurso.
Sin ir tan lejos pero siempre por la misma vía, la idea de que la música, aliada a las matemáticas, constituyen una clave para entender —al menos, para describir— el universo, sigue palpitando a lo largo de siglos. El jesuita italiano Matteo Ricci, que estuvo en la China como misionero, enseñó a los aborígenes unos ejercicios de memoria que combinaban los ideogramas propios del país con las canciones que acompañaba al clavicordio su compañero Bartolomé de Fonseca, según cuenta el biógrafo de Ricci, Jonathan Spence. No son desatentos a estas propuestas ya lejanamente pitagóricas, científicos de nuestros días como el cosmógrafo Erwin Laszlo (El paradigma akáshico).
¿Es el universo una gran partitura y la vida, un complejo ejercicio de solfeo? ¿Hay disonancias ocultas por las consonancias o al revés? ¿Es la música de los músicos un microcosmos que reproduce, en miniatura, la música de las esferas? ¿Por qué usamos nuestro aparato fonador para cantar, no tan sólo para hablar? ¿Seremos acaso los inopinados coristas e instrumentistas en una gran masa cósmica de musiqueros? Porque, lo único que sabemos es que la mayoría de nosotros tocamos de oído y aprendemos de memoria, sin leer los pentagramas.


