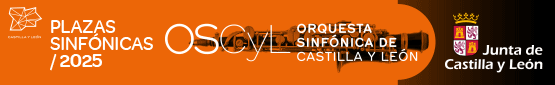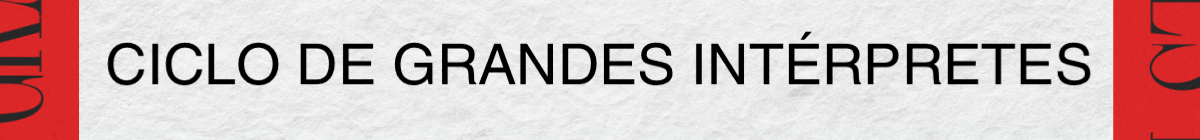Beethoven y Bruckner: doscientos años

En este 2024 celebramos dos centenarios especialmente significativos: el del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven y el del nacimiento de Anton Bruckner. Dos pretextos, es cierto, bien distintos, pues si en el primer caso se trata de una obra que desde su creación ha sido el arquetipo de la composición clásica, el paradigma del canto a la libertad y ha devenido en la pieza más famosa de la historia de la música, en el del compositor austriaco hablamos de una suerte de progresiva y tenaz imposición a largo del tiempo.
La Novena beethoveniana revolucionó la construcción sinfónica con un movimiento coral que ha traspasado cualquier frontera hasta el punto de que su melodía es reconocida por cualquiera en cualquier lugar, independientemente de su afición o no por la música que llamamos clásica. Es un ejemplo de esa clase de arte a la vez culto y popular, en el que el desconocimiento de su origen y su procedimiento no es obstáculo para su plena asunción como perteneciente a lo más hondo del espíritu humano. No es cuestión de plantearse cómo se consigue eso, pero en ninguna otra obra musical aparece tan logrado y de forma tan universal, yendo más allá de credos o de estéticas. Con ella se ha celebrado el nazismo y la caída del Muro de Berlín, se han hecho arreglos de toda laya y se ha utilizado en publicidades varias, lo que dice también de las contradicciones de ese mismo espíritu humano, de su miseria y de su grandeza a la hora de servirse de la obra de arte, incluyendo un episodio tan curioso como el que recordaba en La Lectura nuestro colaborador Benjamín García Rosado acerca de cómo un exnazi como Herbert von Karajan —sus herederos en realidad— sigue detentando los derechos por el arreglo del que hoy es himno de la Unión Europea tras publicarlo la editorial Schott en 1972. Todo tan perfectamente legal como indudablemente feo.
En la otra cara de la efemérides, un Anton Bruckner —creyente que dedicó su Novena Sinfonía “al buen Dios” y que tuvo la desgracia póstuma de ser uno de los compositores favoritos de Adolf Hitler— del que pocos de sus contemporáneos —salvo quizá los que “arreglaron” sus composiciones— pudieron pensar que doscientos años después de su nacimiento se le celebraría como uno de los grandes genios de la historia de la música, aunque sus detractores, que aún los tiene, quizá prefieran reducir esa genialidad a la historia de la sinfonía. Con una biografía en la que el tópico de la simplicidad hizo estragos, un camino editorial erizado de problemas debido a que su carácter inseguro facilitó la manipulación de sus composiciones siempre “por su propio bien” y una estética que exige una cierta predisposición a favor, su obra se ha impuesto sin prisa pero sin pausa y hoy es habitual en las programaciones de las orquestas del mundo entero, las grandes desde luego pero también las periféricas, como puede verse en canales como YouTube.
A España tardó en llegar la música de Bruckner y una de sus epifanías más notorias fue un programa con el Coro y la Orquesta Nacionales de España dirigidos por un joven Jesús López Cobos, en un Teatro Real todavía sala de conciertos, en febrero de 1973 con la Misa nº 3 y el Te Deum. Luego sería la gran figura de Sergiu Celibidache quien en sucesivas visitas iría imponiendo el nombre del compositor de Ansfelden al mismo tiempo que el suyo propio. Es curioso cómo para varias generaciones de aficionados españoles, la figura de Bruckner está indisolublemente ligada a la de Celibidache hasta el punto de que es quizá uno de esos binomios en los que ninguna de las dos partes se entiende sin la otra.
La recepción de la obra de Bruckner está ya plenamente normalizada tanto en las salas de concierto como en los estudios de grabación, incluso con integrales que recogen la totalidad de las ediciones disponibles de sus sinfonías. Bruckner representa el triunfo del arte por encima de cualquier otra consideración. Su vida estuvo ligada indefectiblemente a un anhelo creador a la vez lleno de dudas e irrevocablemente ambicioso a su manera. Pegado a la tierra y tembloroso ante el más allá, la grandeza de su obra pareciera no corresponder con una vida en la que lo irrelevante pesa más que lo memorable. En eso su caso es el opuesto al Beethoven titánico que Romain Rolland enfrentara novelescamente a Goethe. Admirador perdido de Wagner, alojado en una dependencia del Belvedere pero temeroso de las críticas de Hanslick —que llamó “boa constrictor” a una de sus sinfonías— su caso es único entre los compositores de su tiempo y de cualquier tiempo: nadie fue, en una sola pieza, tan pequeño y tan grande a la vez.